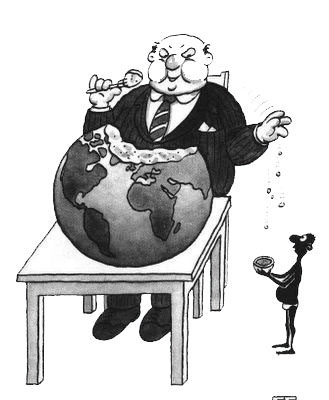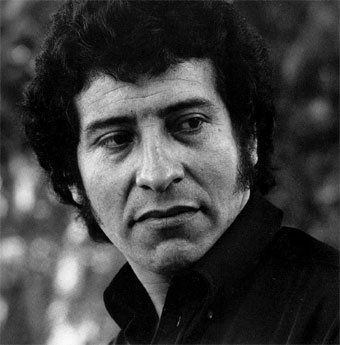NUEVE PROYECCIONES AL AIRE LIBRE EN EL BARRIO DE LA VICTORIA
Son ya tantos los años que nadie recuerda cuál fue el
primero. Sin embargo, el desconocimiento de ese dato no impedirá que hoy arranque una nueva edición del ‘Cine al aire libre’ que organiza la Asociación
Vecinal “Los Comuneros” del barrio de la Victoria. La Plaza de la Solidaridad volverá
a ser el rincón que dé cobijo a los amantes del cine o a quienes, sin más,
encuentran en el séptimo arte la perfecta excusa para compartir un par de horas
con amigos y vecinos. Serán nueve las proyecciones que se llevarán a cabo a lo
largo de los meses de julio y agosto: habrá
sesión todos los miércoles y, además, dos martes, el 22 y el 29 de este mes. Hoy,
para abrir boca, se proyectarán diversos cortometrajes de la realizadora
vallisoletana Pilar Álvarez, entre ellos los premiados ‘Bello, bello, bello’ y
‘Toma dos’. En los dos martes antes referidos podremos ver los documentales
‘Nosotros’ en el que los protagonistas son los trabajadores de SINTEL que estuvieron
acampados más de medio año en el centro de Madrid y ‘Las maestras de la
república’. Los más pequeños también tienen su espacio y así el 23 de julio se
proyectará la película de animación ‘Zarafa’ y el 20 de agosto la premiada con
el Goya 2014 a la mejor película de este género, ‘Futbolín’. El 30 de julio es
el turno de ‘Pago justo’ una película que evoca los hechos reales ocurridos en
1968 en una fábrica de Ford cuando un grupo de trabajadoras se enfrentaron a la
discriminación que sufrían. Los clásicos siempre actuales encuentran acomodo en
este ciclo, con la película elegida para el día 6 de agosto, ‘La quimera del oro’, ‘Los comuneros’ pretenden homenajear a
Charlie Chaplin en el 125 aniversario de su nacimiento; el 13 será el turno de
‘Las uvas de la ira’. El 27 de agosto se pondrá punto y final a esta edición y
qué mejor guinda para este pastel que llenar de vida la pantalla con una de las
iniciativas culturales más destacadas de cuantas han surgido en los últimos
años en Valladolid, por la plaza desfilará una selección de los mejores
cortometrajes exhibidos en la edición de este año del ‘Festival de cortos
Rodinia’. Después llegará el FIN, un fin que solo será hasta el año que
viene.
EL CINE ME ATRAPÓ DESPUÉS DE UNA EXPERIENCIA FASCINANTE EN LISBOA
Ella se define como una cineasta
de vocación tardía, no en vano, Pilar Álvarez (Santander 1982) recuerda que en
su casa no se veía buen cine y que ella ya era talludita cuando entró, por
primera vez, en una filmoteca. Tras haber realizado varios trabajos, sobre todo
cortometrajes y piezas de videoarte, ahora está inmersa en la realización de su
primer largo. Hoy, los cortometrajes de esta vallisoletana que dejó todo,
trabajo incluido, por el cine serán los protagonistas en la inauguración del
‘Cine al aire libre’ en el barrio de la Victoria.
¿Cuándo y cómo se produjo el flechazo?
Yo estaba estudiando Bellas Artes
en la universidad de Salamanca, poco más que dibujar sobre escayolas y pintar
bodegones. Tuve la suerte de irme a Lisboa con una beca Erasmus. Allí conocí a
un grupo de personas que me acercaron a un cine diferente del que conocía. Esa
experiencia fue fascinante, el cine me atrapó. Regresé del ‘Erasmus’, terminé
la carrera y volví a Valladolid. Empecé a hacer algunas cosas,
encontré trabajo pero quería hacer cine y necesitaba formarme.
Formarse significa salir de Valladolid.
Sí, sí. Estuve un año en Madrid y
tres en la escuela San Antonio de los Baños en Cuba. Este periodo de formación
permite poner en marcha los primeros proyectos.
¿Cuál es el camino que recorren esos primeros trabajos hasta su
exhibición?
Normalmente a través de los
festivales específicos. Aunque he de decir que este camino tiene sus pros y sus
contras. Por un lado te da la oportunidad de conocer
a gente con inquietudes similares lo que permite que no te sientas como un
bicho raro, facilita la exhibición y, en el caso de obtener algún
reconocimiento se consigue dinero para poner en marcha nuevos proyectos y
motivación para seguir. Pero por otro lado en las escuelas incitan de tal forma
a ocupar este espacio que puede convertirse en una obsesión. En cualquier caso
falta un circuito sólido, hay buenas iniciativas pero muy dispersas, Se
necesita tejido, poso, para que este tipo de cine que se sitúa en los márgenes
pueda llegar a ser exhibido.
A usted no le ha ido mal este camino.
Es cierto, el corto ‘Toma dos’ lo
presenté al festival Punto de Vista de Pamplona, que lo seleccionaran ya fue una
alegría, obtener el premio… Mi último corto, ‘Bello, bello, bello’, también
consiguió el premio IPECC en Documenta Madrid al mejor documental.
Habla de cine de los márgenes. ¿Quiénes son sus referentes?
Son muchos aunque cabe citar en
primer lugar a José Luis Guerín. Es un agitador del conocimiento. También me gusta la forma de trabajar de Elías
León Siminiani. Ambos han conseguido visibilidad haciendo un cine muy diferente
al convencional.
¿En qué proyecto está embarcada en este momento?
Estoy preparando un largometraje
a partir de los más de 6.000 vídeos que ha grabado mi hermano con su móvil. Es
una reflexión sobre esa necesidad de registrarlo todo, ese anhelo de atrapar
los momentos.
Publicado en "El Norte de Castilla" el 16-07-2014